Los reyes corsarios
Dictaban sus leyes globalizadas pensando en sus tesoros urbanos y reducían los derechos, las libertades y la estima del aldeano
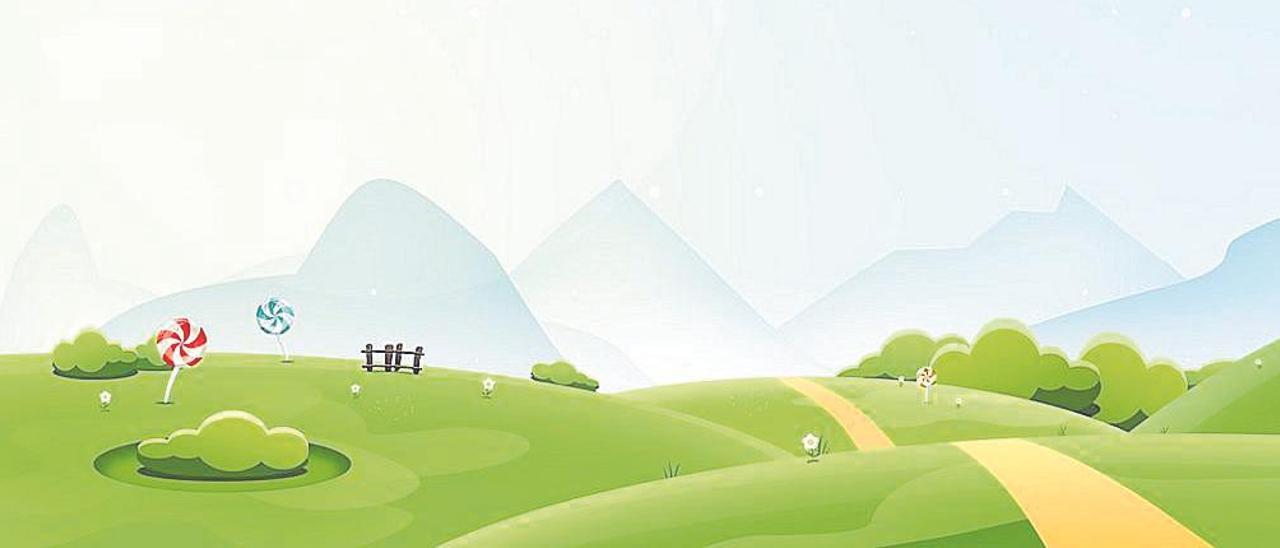
Paisaje
Monte era el último retoño generacional que dedicaba su vida al rebaño y los pastos, pero también, y eso era lo intolerable, a los reyes corsarios, que inmisericordes, dictaban sus leyes globalizadas pensando en sus tesoros urbanos y reducían los derechos, las libertades y la estima del aldeano.
Nueve generaciones atrás, su tataratataratataratataratatarabuelo, después de otras tantas generaciones de pastoreo a sueldo y tras muchas debilidades negadas y abundancia presa, había logrado el ahorro suficiente para dejar volar su sueño: ser propietario de más de un ciento de ovejas y unas pocas “embelgas” de tierras. Generación tras generación y con la misma premisa, la saga vio crecer sus rebaños y sus tierras hasta llegar a Monte, la ultima generación, que empujada por los desprecios al campesino, había huido de la avalancha juzgadora de la sociedad uniéndose a ella en la erudición teórica y ciega de la dependiente masa acomodada.
Monte, decidida a seguir la forma de vida que dio cobijo a tantos por los peldaños estables del tiempo, se hizo fuerte como el fructífero castaño que plantó su pastoril antepasado casi doscientos años atrás
Víctoria, su madre, guerreando ya con los reyes corsarios de la ciudadanía y la política desde hacía décadas, hundió un día las viejas manos en su tierra prometida y rodeada de su rebaño apacentado, se unió en paz al horizonte antes de que el tiempo barriese sus fuerzas.
Con tal incendio, el corazón secretamente enjaulado de Monte estalló, rompiendo las inútiles ataduras que la tenían presa, y voló hasta la tierra prometida a hundir sus manos donde su madre lo había hecho por última vez, donde tantas generaciones se habían regalado pertenencia, libertad, autoestima y poesía, donde la tierra y el cielo seguían azul y verde sin mácula, donde el blanco e inmutable rebaño llevaba pastando casi desde que el mundo era verde.
Monte, decidida a seguir la forma de vida que dio cobijo a tantos por los peldaños estables del tiempo, se hizo fuerte como el fructífero castaño que plantó su pastoril antepasado casi doscientos años atrás. Recogería las piedras de la catapulta infernal del progreso que golpea con piedras de cartón el delirio urbano y con roca candente el equilibrio rural y reconstruiría los muros dañados de sus lindes y sus aprecios, de sus costumbres y sus sedimentos, de sus libertades y sus cadenas, de sus inocencias y culpabilidades, de esa bandera azul, verde, blanca, limpia y protectora que llevaba ondeando en su sangre desde que el humano empezó el camino del progreso tras un cordero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Zamora rompe la pana
- El mensaje que Euskadi lanza a España
- Para Dita y Fernando, por fomentar la lectura durante 40 años en Zamora
- El Madrid gana contra su voluntad
- ¿Qué relaciona al helio con la Semana Santa?
- Zamora: Embellezcamos lo bello
- Villalar, una fiesta para fortalecer vínculos y hacer comunidad
- A la rica cerveza
