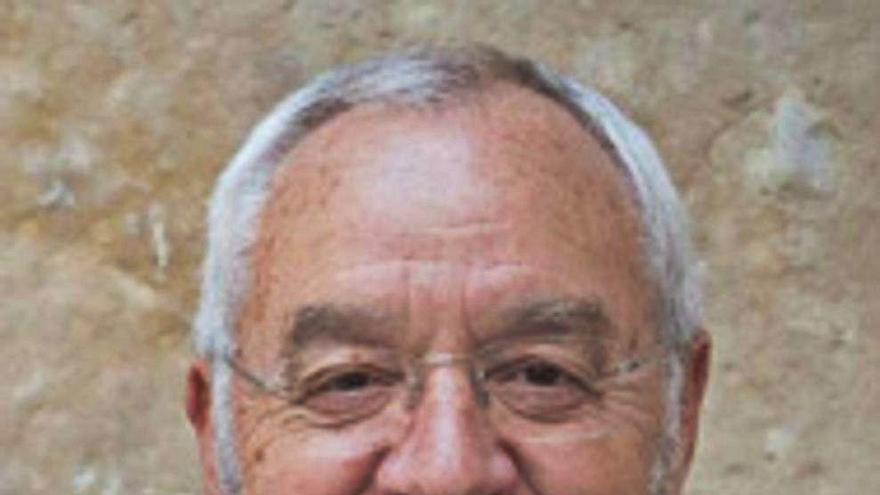En la vida vivimos con el dolor cada día. Viene ya con nosotros con nosotros desde el primer momento del nacimiento. Es consustancial a la persona. La vida está hecha con el dolor y se hace al dolor como un compañero inseparable que podremos únicamente menguar o disfrazar con la ayuda de la medicina. Si es físico, claro. El dolor, compañero inseparable de todo ser, se mete en los entresijos de la carne, la horada y crea el sufrimiento. Viene en la condición humana y surge, corporal o moral, en cualquier momento. El dolor de la carne no conoce fe o credo. Apresa al hombre y lo domina. Podrás combatirlo con la medicina pero no eliminarlo. Únicamente lo podrás soportar con la resignación que da la fe y habrá que tener mucha en el almacén del alma. El dolor interior, como sentimiento de pena y de congoja, así lo define el diccionario, surge en el interior y requiere de otra manera de pensar, entender, distinguir la vida. De este dolor escribo. En estos largos días de tribulación, pienso en este dolor y me voy con el pensamiento hasta su anatomía, enclavada en la regia altura de su capilla o cuando lo pienso e imagino rodeado de cirios por la angosta rúa en una tarde tan agonizante como Él. Porque para explicar con palabras ese sentimiento de pena y congoja, para saber la razón de su origen y asentarla en la comprensión de un espectador, ninguna otra figura en esta Pasión como la del Cristo de las Injurias.
Su estatura dimensiona la capilla, la modela en torno a su cruz. Sobre la verticalidad solemne de su patíbulo aparece crucificado por la luz que desciende del ventanal de arriba abajo, encendiendo su agonía en cada mirada, cada paso, cada silencio que atraviesa las naves del templo. Es el dolor con mayúsculas, el dolor llevado a su más exacta expresión en un hombre, en sus músculos tensionados y en su mirada extraviada, sin luz de razón. Al dolor físico de un ajusticiamiento como ese que el escultor, aún ignoto a estas alturas, quiso representar con absoluta fidelidad en la agonía y muerte de un reo, se une el sentimiento, el otro dolor, que provoca su vista. Es la definición más exacta del dolor que puede encontrar un pensador, un sabio, un filósofo si pretenden explicarlo o definirlo con una sola imagen. Aquí, en Zamora, hay otras efigies para definir el dolor en sus diferentes proporciones aunque no lo condensen con la rotundidad con que lo hace el Crucificado de las Injurias. Porque el dolor tiene muchas variantes cuando se trata de pena, congoja o aflicción acogidos en el corazón del hombre. Traspasar el dolor a través de los ojos, en esta Pasión, lo consiguen muchas de las imágenes que presenta en las calles, pero no con la fuerza e inmediatez que el Cristo de las Injurias. El dolor que un escultor o imaginero supo precisar con ingenio y oficio en rostros y gestos para luego ser traspasado al espectador en el templo o la calle. Aquí, en Zamora, hay muchos ejemplos. Contemplad el paso del Cristo de la Buena Muerte en la inmolación llameante de las antorchas, si no inspira sentimiento de pena ese Hombre que desciende entre salmos de perdón por la cuesta de Balborraz. Vislumbrad el dolor, hilvanado con mansedumbre, que refleja la faz del Cristo atado a la columna, flagelado por los Calvitos. Fijaos en el cuerpo del Yacente cuando pasa camino de su sepulcro si no infunde dolor, revestido de compasión, el ver ese cuerpo invadido de muerte por todos los poros de su piel. Observad el rostro del Cristo de la Agonía, a cielo abierto, al mediodía por la Plaza, mirando pero no viendo el cielo, si no cose su propio dolor con el de quienes le ven morir allí en un último estertor. Advertid si no hay dolor, con velo de resignación, y tanto, en el rostro de Nuestra Madre, que se le derrama por el cuenco de sus mejillas, ya marcadas por el llanto, y en esa mano alzada que viene a ser el último pararrayos de su angustia. Ved si no está intensamente presente el dolor en la simple gestualidad de unas manos unidas y solas, las de la Virgen de la Soledad, en un amanecer envuelto en músicas por las Tres Cruces, sin necesidad de dibujarlo en rostro tan hermoso, conmovedor, en el que la soledad humana se ha vaciado ya de dolor.
Son ejemplos del dolor que, expresado en sus esculturas, muestran las veneradas imágenes que encumbran altares o pisan las calles y alcanza a encender la compasión al menos en los espectadores. Pero si el dolor tuviera que medirse exclusivamente por una sola imagen en la Pasión de Zamora, elegiría siempre al Cristo de las Injurias. El dolor que se ve en su cuerpo induce al nuestro. En su anatomía, el dolor, producido por la tortura, se rebasa en los pies atravesados, en las piernas tensionadas por el calambre, en el torso congestionado en la verdad del suplicio, en los brazos ya doblados al peso de la agonía y en las manos rotas de temblor, ensartadas por el clavo pero sobre todo, el mayor dolor, si ya era posible, se dibuja al final en su mirada. Mirada perdida en su soledad y desamparo, mirada enturbiada por la sequedad de las pupilas, mirada desvanecida ya en la primera sombra de su muerte. Tres miradas distintas según le contemplas de un lado o de otro. En esos ojos hay miradas de vida, agonía y muerte a la vez, verídicas por la maestría del escultor. En fin, la estatura exacta del dolor tiene las medidas de este Cristo. Y su dimensión, la misma grandeza de la talla. No olvidéis, en estos días de aflicción sobre todo, que la asignatura cristiana del dolor se explica y se entiende contemplando esa maravillosa escultura. Y después de haber visto y escuchado su lección, podremos descender a la tierra y convivir con los dolores nuestros de cada día, ahora recrecidos ante la riada de una epidemia tan brutal e imparable.