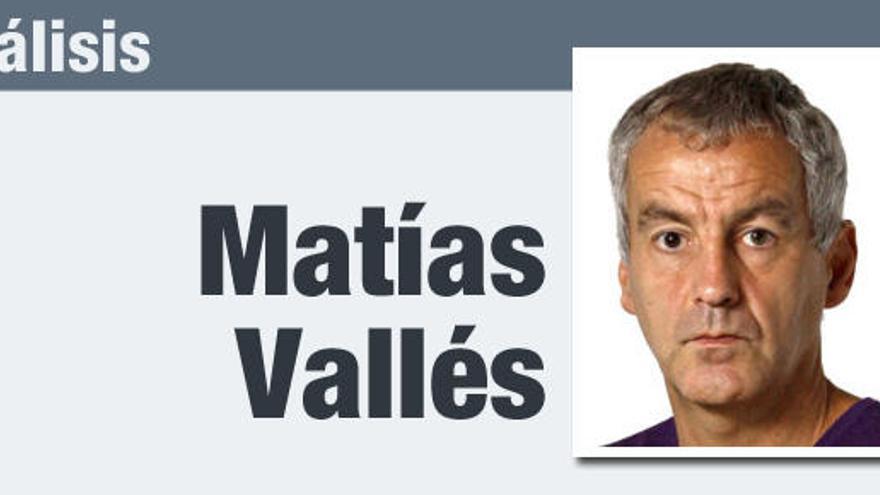Se ha roto el pacto de fidelidad entre el votante irreductible y su partido de toda la vida, al que jamás imaginó que abandonaría decepcionado. Tal vez no sea tan grave como la quiebra de la alianza entre ser humano y naturaleza, pero el destino del Estado oscila peligrosamente por culpa de este divorcio. La necesidad como mínimo de tripartitos para garantizar una apariencia de Gobierno, atomiza en realidad el sufragio individual. Deshecho el contrato bíblico con PP o PSOE, cada votante se pronuncia a favor de una coalición determinada. Opta por varias formaciones a la vez.
Los ajustes de cuentas internos de populares y socialistas demuestran el frágil equilibrio en el seno de un partido. Si la estabilidad requiere el concurso de un mínimo de tres fuerzas políticas, el producto resultante exige las cualidades negociadoras del estadista mas bregado. Estos Gobiernos triangulares desdoblan además el voto en teoría unívoco. Nadie apoya únicamente a una formación, puesto que ninguna dispondrá de la autonomía para materializar sus promesas.
Los partidos han adaptado su picaresca, para explotar las ventajas de esta dilución del voto. Por ejemplo, los Gobiernos pactados ofrecen una coartada inestimable para violar los programas electorales. Como saben todos los ciudadanos que han sido regidos por coaliciones a escala autonómica, cada uno de los socios se escuda en las peculiaridades de sus coaligados para explicar las deficiencias de la legislatura. La exigencia de responsabilidades por los incumplimientos programáticos, que cuenta incluso con un intento frustrado de persecución en la esfera penal, pierde cualquier virtualidad ante la imposibilidad de guiarse en un mapa de promesas recosidas por los partidos vinculados. Peor todavía, las formaciones aportan contribuciones seductoras, desde la oculta convicción de que serán anuladas por otro vértice de la coalición.
Asentados en el cinismo, los partidos podrían excusarse apuntando que reciben sufragios impurificados, en cuanto insuficientes para gobernar en solitario. A lo largo de una sola legislatura de menos de tres años, tanto PP como PSOE han aprendido esta lección con la violencia de un desalojo inesperado, a partir de la primera moción de censura fructífera y de la imposibilidad de recabar apoyos suficientes para los Presupuestos.
La ironía surge al recordar que Rajoy fue mantenido artificialmente por Pedro Sánchez, una galantería que los populares no han exhibido ni exhibirán jamás. La novedad surge en esta edición de los intentos desesperados de Pablo Casado por salvar las perspectivas declinantes de sus siglas, en acuerdos previos a la cita con las urnas. De este modo, un resultado mejor de lo esperado sería mérito de su liderazgo, en tanto que la confirmación del fracaso se debería a la contaminación de los socios.
El bipartidismo declinante se niega a aceptar que los votos fugados no son turistas, que protagonizan una escapada geográfica o sexual antes de volver al regazo protector de su partido de toda la vida. Los desertores son votos emigrantes, incapaces de olvidar las raíces ideológicas que ahora detestan, pero también de abrazar sin reservas la nueva formación que les acoge. Se sienten decepcionados, pero forman parte de su decepción. Con la perspectiva actual y sin ánimo revanchista, procede felicitar a los analistas de la órbita del PP, convencidos de que la corrupción no pasaría factura. Persuadidos, sin confesarlo explícitamente, de que los votantes populares eran tan corruptos como sus dirigentes.
En un ejemplo que goza de traslación simétrica al PSOE, el PP no puede gobernar solo. Le faltarán para ello casi la mitad de los escaños necesarios. Así lo demuestra el propio Casado al apostar a que alcanzará los 134, lo cual significa que se encuentra más cerca del centenar que de su techo ansiado. A partir de aquí, un voto a los populares debe hacerse con la convicción de que una cuarta parte se desgaja para Vox, y una proporción semejante acabará consolidando a Ciudadanos. El flujo es bidireccional.
Saltando de los números a las categorías, la centrifugación del mercado electoral ha modificado el vocabulario. Ha desaparecido el binomio de izquierdas y derechas, enterrado tal vez en el jardín del chalé de Galapagar. Se trabaja hoy con términos peregrinos, porque se necesita una sobredosis de fe conceptual para asignar el populismo únicamente a los partidos emergentes. Equivale a decir que Real Madrid y Celta comparten competición, pero no practican la misma disciplina.
Otra calificación de última hornada se sedimenta en torno al término de la moderación, y aquí se ha quedado a solas el PSOE de Sánchez, que puede rentabilizar este aislamiento sin adhesiones progresistas específicas. Porque ya nadie intenta ganar las elecciones el domingo de urnas, se trata solo de obtener más votos fragmentados que los competidores para mejorar las bazas en el zoco postelectoral..